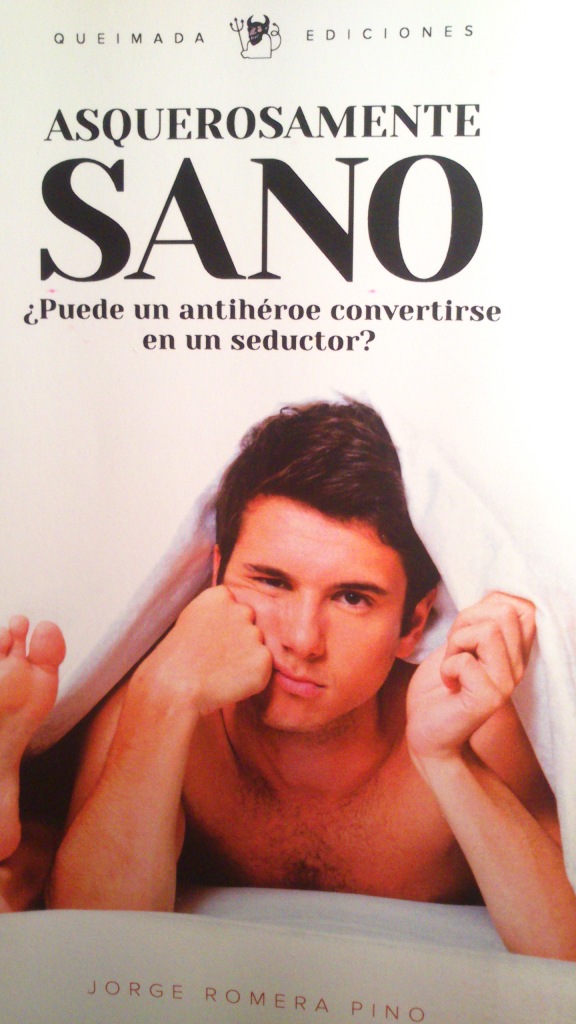Yo estaba atravesando una mala racha. Tras la implacable reducción de plantilla en la empresa en la que trabajaba desde hacía más de diez años, lo que condujo a mi fulminante despido, el divorcio a petición de mi mujer me estalló en plena cara como uno de esos cigarrillos de broma. Y aunque nunca creí que hubiese una conexión causal entre ambos hechos, lo cierto es que su concatenación temporal me dejó como si una apisonadora me hubiera pasado por encima.
Uno de los aspectos más incomprendidos de ser una persona con un estilo de vida saludable es que, al no beber alcohol ni consumir ningún tipo de drogas, la evasión resulta un poco más complicada. Así que me volqué en el deporte, mi viejo talismán, con la esperanza de aprovechar hasta la última molécula de endorfinas vertidas en mi torrente sanguíneo por cortesía de mi propio esfuerzo. Un nómada perdido en el desierto que acabase de encontrar un sucio charco entre la ardiente arena no se habría mostrado más insaciable que yo en ese aspecto, ni más sibarita. Entrené duro, disfrutando de cada gota de sudor, de cada latido, de cada inspiración de oxígeno y cada exhalación de dióxido de carbono. Corrí, nadé y pedaleé como si me fuese la vida en ello, lo que era el caso. Y como es lógico, me lesioné.
Las malas rachas tienen el inconveniente de que no sabes cuándo terminarán, lo que hace que no sea difícil sentirse como la proverbial hoja a la deriva. Eso era mi vida, una hoja seca en la corriente de un río, una bolsa de supermercado empujada por la caprichosa ventisca. Hasta que me telefoneó mi amigo George.
Seré claro y conciso en este punto: yo no tengo muchos amigos. Ser un misántropo supone la existencia de ciertos efectos colaterales, y el hecho de carecer de una agitada vida social es uno de ellos. Pero George…, bueno… Conocía a George desde que éramos niños. Una tarde invernal en la que la señorita Duphrey estaba machacando nuestros jóvenes e impresionables cerebros con las declinaciones latinas hasta el punto de coquetear con una especie de narcolepsia colectiva, hubo un repentino corte en la corriente eléctrica que dejó la clase a oscuras. Se oyó un grito femenino y en cuanto se hizo la luz, Eva Melonsky, una belleza local, acusó a George, que se sentaba siempre a mi lado, de haberse tomado con ella ciertas libertades durante el breve apagón. La señorita Duphrey, una solterona cuyo armonioso rostro hubiese inspirado a los escultores de gárgolas del periodo gótico, se mostró tajante en un aspecto: irían juntos a ver al director.
George, justo es decirlo, se había ganado cierta reputación en el arte del magreo clandestino, dando lugar a varias amonestaciones por parte del director, el señor Melonsky, que fueron in crescendo hasta culminar en la amenaza de que, si aquello se producía una vez más, sería relegado al escarnio del ostracismo, expulsado del colegio para siempre. Con aquella espada de Damocles suspendida sobre su cabeza no acierto a imaginar por qué George hizo aquello en la clase de la señorita Duphrey, y el hecho de que el aula se quedase tan oscura como la boca de un lobo y de que, en rigor, no hubiese testigos fidedignos de lo ocurrido, no iban a sacarle del apuro, pues como ya he dicho, se había labrado su reputación a pulso y, lo que era aún peor, el director y la belleza local compartían apellido.
Los rugidos del director podían escucharse desde la clase. El señor Melonsky estaba iracundo, fuera de sí, su voz reverberando por los pasillos del edificio como la voz del Dios del Antiguo Testamento. Por no mencionar al padre de George, que también había acudido al despacho y cuya sola cabeza, del tamaño de una boya náutica, podría imponer respeto al inspector de Hacienda más osado. En conjunto, una combinación poco auspiciosa para George.
Aún hoy no sé porqué lo hice, pero nunca sabemos de lo que somos capaces hasta que llega el momento. Abrí la puerta del despacho del señor Melonsky sin llamar previamente y me declaré culpable de los hechos. Todavía recuerdo la cara de George cuando se volvió hacia mí.
Pero de aquello hacía ya muchos años, y cuando recibí la llamada de George interesándose por mi estado de salud sólo pude sentir el alivio de saber que todavía quedaba alguien al otro lado del hilo.
–Qué tal Pete, amigo, cómo te va la vida.
–Bueno…, he vivido tiempos mejores…
Y puse al corriente al bueno de George, ¿qué otra cosa podía hacer? Prometió llamarme al cabo de una semana, y lo hizo.
–Te estás oxidando metido día y noche en tu cubil, con un libro de Schopenhauer siempre abierto en tu ragazo. Necesitas ampliar horizontes, ver mundo, expandir tu mente, Pete, abrirte.
–No te digo que no.
–Podría presentarte a alguien. Por cierto, Pete, ¿te apetece asistir a una pequeña fiesta?
A mí me gustan las fiestas tanto como andar con un par de zapatos del mismo pie. Durante toda mi vida me había mantenido apartado de bodas, verbenas, cumpleaños, guateques, despedidas de soltero y cualquier evento que oliese de lejos a confeti y serpentinas, pero supongo que siempre hay una primera vez.
George acudió a recogerme un sábado a las 9 de la noche. Bajé a pie los cinco tramos de escaleras que me separaban de la calle para no volver a mirarme en un espejo y allí estaba él, eternamente bronceado, modelo de inspiración y faro para almas masculinas a punto de zozobrar en las procelosas aguas del océano marital.
–Por Dios, George, ¿has hecho un pacto con el diablo?
–El diablo nunca hace pactos. No los necesita.
Cualquiera habría imaginado que George conduciría un Porsche, un Aston Martin o por lo menos uno de esos descapotables de juguete que tanto odio, pero mi amigo huía de los tópicos como de la peste. Al menos teníamos algo en común.
–Si tienes que viajar a bordo de un automóvil de lujo para seducir mujeres, no eres un auténtico seductor. Tu verdadera potencia no debe estar nunca en el motor de tu coche– afirmó categóricamente mientras giraba la llave de contacto de su viejo Honda.
–¿De verdad crees que a ellos les importa?
–No, claro que no. Pero a mí sí.
Una hora más tarde llegamos a una casa situada junto a la playa. Junio estaba profiriendo todavía sus primeros balbuceos y la promesa del verano parecía posarse con suavidad sobre un mundo hastiado ya del frío de una decepcionante primavera: las palmeras, el macizo de buganvilla que colgaba de la terraza de la casa, el rumor de las olas, la fragancia a jazmín, el roce de la brisa nocturna en mi piel, todo confluía en esa especie de optimismo pre-estival. Los coches aparcados en la entrada, sin embargo, denotaban cierta discrepancia entre la visión del mundo de sus propietarios y la de George.
El espacio entre la verja de entrada y la escalinata que conducía a la puerta bajo el frontón estaba cuajado de flores y árboles ornamentales, ni siquiera faltaba un jardín zen.Todo aquello olía a lujo y ostentación, pero no me esperaba que nos abriese la puerta una mujer desnuda. El ambiente reinante en el interior de la enorme casa recordaba a la tabla central del tríptico de El Bosco, El Jardín de las Delicias. La lujuria parecía haberse desatado entre los participantes de aquella… fiesta. Hombres y mujeres entrelazados, desnudos, moviéndose rítmicamente como si una sola pulsión invisible los uniese, sudando, gimiendo, gritando. No sé cuánto tiempo permanecí allí de pie, hasta que divisé el cuerpo de George, los músculos de su espalda tan tensos como las cuerdas de un velero impulsado por el viento mientras copulaba como una bestia con una mujer cuyos cabellos ocultaban su rostro. Fue en el momento del orgasmo cuando descubrí en aquella mujer la cara de mi ex-esposa. Luego sentí un fuerte dolor en el pecho y perdí el conocimiento.
Dicen que estuve muerto durante unos segundos, intentando atisbar la misteriosa luz al final del túnel mientras el desfibrilador funcionaba a pleno rendimiento sobre mi pecho. ¿Y George? Todo fue idea suya, el bueno de George. Tan sólo quería que saliese de mi torre de marfil, que me fundiese con el mundo, que me olvidase de mí mismo. Buscaba para mí el satori, un reseteo sináptico, una epifanía, lo que fuera. Y lo consiguió. Ya no soy un misántropo.
Jorge Romera
16 de junio de 2015